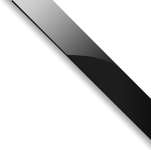Con el propósito de conservar y enriquecer las tradiciones de México fuera de su territorio, así como dar difusión a este género de referencia del ideario popular mexicano y además de celebrar el 6º aniversario de la tienda 100% México, Hecho a mano, entre los amigos y clientes de España.
BASES
• Podrá participar el público en general que resida en España.
• Los trabajos deberán tener una extensión máxima de 1 cuartilla o página, y tendrán que identificarse con nombre y dirección de correo electrónico.
• El tema de cada Calaverita debe hacer referencia sólo a personajes mexicanos en vida, o como homenaje a personas ya fallecidas.
• La fecha límite para la recepción de los trabajos es el 29 de octubre de 2012 y deberán enviarse electrónicamente a: info@100porcienmexico.es
• El jurado estará conformado por reconocidas personalidades del ámbito de la cultura literaria, quienes seleccionarán de manera anónima, las mejores calaveritas. La decisión del jurado será inapelable.

• Los mejores trabajos se mencionarán en la ceremonia de premiación que se llevará a cabo el viernes 2 de noviembre de 2012, en el Restaurante Miroma ubicado en C/ Castelló 24, 28014 Madrid, a partir de las 12:00 horas.
• Las calaveritas ganadoras serán publicadas en el sitio web de la tienda 100% México, Hecho a Mano www.100porcienmexico.es en la sección de Presencia y Eventos especiales.
PREMIOS
Los mejores trabajos podrán recibir desde canastas con productos mexicanos, hasta vales de consumo en los mejores restaurantes mexicanos de Madrid.
¿QUÉ ES UNA CALAVERITA LITERARIA?
Las calaveritas literarias son coplas en verso, generalmente cuartetas, sin demasiado rigor literario y de extensión libre que nacieron del ingenio de los mexicanos para burlarse de la muerte mediante alusiones como "la pelona", "la flaca", "la huesuda", etc., siendo su principal exponente Guadalupe Posadas a principios del XX.
Estos versos burlones y pícaros generalmente tienen como protagonistas a amigos, personajes o acontecimientos públicos, artistas, cantantes, escritores, políticos y hasta deportistas.
En ellos frecuentemente se alude de modo satírico a alguna característica famosa del personaje al que van dirigidos, exagerando sus virtudes o defectos, y son escritos a modo de epitafios, considerando muerto al vivo o recordando con humor al fallecido, describiendo de manera jocosa en momento en que la muerte se aparecerá: Ejemplo:
Estaba la Catrina tirana
sentadita riéndose sin parar
que vestidos o con pijama
al panteón a todos va a mandar.
También les informamos, que durante la semana previa a la premiación podrá comprar el tradicional pan de muerto, papel picado y las calaveritas de azúcar y chocolate para festejar estos días de muertos muy a lo 100% México, Hecho a Mano.
Saludos de sus amigos de:
100% MEXICO, HECHO A MANO
C/ Castello 22, 28001, Madrid
Tel. 915-753-509
Fuente: Cien por Cien México